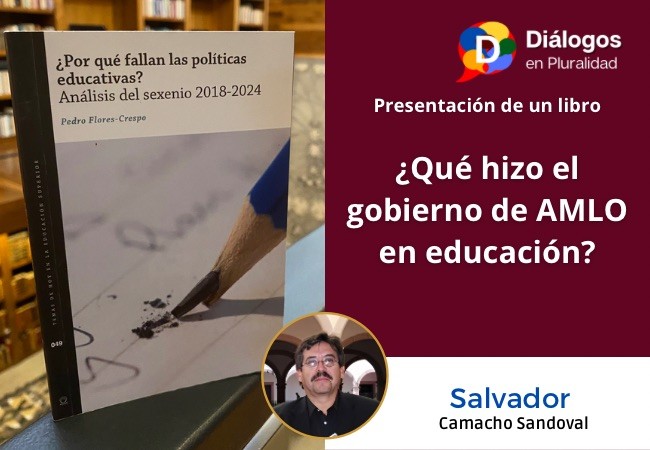El Cristo de Monteconde

Pido a Alejandro Dumas
me disculpe
el atrevimiento del título
El timbre de la puerta sonó con aquel característico y delicado ding dong que encantaba a la pequeña Lucy, la hija de Genaro y Lucía; hacía mucho que, por consejo del médico que trataba a Lucy de su patológica intolerancia a todos los estímulos fuertes, habían jubilado al otro, que sonaba agresivamente con el clásico Riiiinnngg!!!!
Quien estaba a la puerta era un hombre que acudía al llamado de Genaro con el fin de venderle alguna de sus pertenencias para solventar algunas necesidades urgentes de la familia. Anselmo, que así se llamaba aquel visitante, no era un comprador común; se decía anticuario pero era en realidad un tipo listo: compraba baratijas y vejestorios que luego de un superficial aliño y un poco de pintura o barniz astutamente aplicado, resultaba en “antigüedades” que vendía por hasta 5 o 6 veces el valor pagado. “No es mi culpa si la gente no sabe lo que me vende ni lo que me compra”, solía decir. Y así había llegado a amasar un considerable patrimonio, que podía ser más cuantioso, si no fuera por su proclividad al trago, las apuestas y las mujeres. Eso sí, era precavido y de cada venta separaba religiosamente una parte para ahorro; una parte para seguir moviendo el negocio, y el resto lo hacía historia, a veces, en una sola noche. De Anselmo se podía decir mucho, pero jamás que tuviera mal gusto; en el devenir de la profesión se había hecho de un conocimiento infalible para conocer lo valioso de lo que sólo era oropel. Y la basura, ni la volteaba a ver.
Una vez cruzados los saludos de rigor, Genaro le explicó el motivo de haberlo llamado, empezando el recorrido por la casa en busca de algo de interés para Anselmo. Fueron viendo pinturas sin que ninguna le atrajera especialmente. Anselmo sabía que los cuadros eran mal negocio a la hora de revenderlos. Igualmente rechazó diversos adornos y trofeos que Genaro había ido sumando a lo largo de los años en que fue un más que regular golfista. En la lista de interés se había anotado: una hermosa vajilla de porcelana con faltante de algunas piezas, una cabecera de hierro forjado con latón que había sido arrumbada en algún rincón de la casa, a Anselmo le brillaron los ojos en cuanto la vio y ya se le hacía agua la boca saboreando una buena venta. También en la lista había cosas como una bicicleta con evidente desuso, y algunas cosas más.
Genaro recordó que Lucía le había dicho algún día que quería una nueva luna en la recámara pues ya era evidente el paso del tiempo en la que entonces había. Invitó a Anselmo a pasar a la recámara a que viera el espejo en cuestión, y nomás entrar, de inmediato atrajo su atención un enorme Cristo de madera tallado en forma un tanto burda, pero en madera de Teca, y por lo que sabía de maderas, no la había más fina. La talla estaba unida a una cruz de una madera de mucha menos alcurnia, pero en una sola pieza, y aunque no estaba labrada, el hecho de ser de una sola pieza y pese a esto, estar perfectamente cuadrada, le daba al total del crucifijo una vista sin igual.
Anselmo ya maquinaba todos los peros que pondría para rebajar el precio lo más que se dejara Genaro, pero esta pieza, se dijo, tiene que ser mía.
Aseguró que no le interesaba el espejo aquel, pero, “si quiere”, soltó así como si no le importara un comino, podría darle “algo” por el Cristo ese, dijo señalando a la cabecera. –Puedo venderle la casa entera, si quiere. Pero ese Cristo no lo vendo, así me diera todos los millones del mundo. –Vamos, no sea dramático. No es más que un pedazo de madera con una figura; además ni siquiera era bueno el que lo talló. –No tengo la menor idea de quién lo talló. Y puede que sea sólo madera, pero para mí es la vida misma, “mi vida”. –Romántico, ¿eh? –No, mi amigo; no es romanticismo. Es algo mucho más profundo. –A ver, cuénteme–, dijo Anselmo con cierto sarcasmo. Genaro lo notó, pero no pareció importarle, y le invitó a sentarse en una silla, luego Genaro hizo lo propio en la orilla de la cama. Este es su relato. “Primero tengo que decir a usted que aunque no es muy grande el Cristo, si es, como puede suponerse, muy pesado, así que me llevó varios días poder traerlo desde donde lo encontré. Sí; lo encontré. Ya verá usted en qué circunstancias. Caminé con él a cuestas por varios días hasta que logré llegar al pie de un estrecho camino en el que eventualmente, alguien me llevó de regreso a la civilización. “Todo esto que le cuento pasó hace muchos años. Yo apenas había cumplido mis 22 años, cuando nos organizamos varios amigos para aventurarnos en la selva del Rey. Siempre escuchamos historias de que era impenetrable, que quien entraba en ella no regresaba, en fin, todo eso que se cuenta de ciertos míticos lugares. Nosotros quisimos demostrar que sí se podía vencer a la “monárquica” selva. “No contábamos con que un amigo, queriendo jugarnos una broma, echó algo en una botella de ron que llevábamos. Nunca supimos qué sustancia era, pero al parecer hizo reacción con las gotas de purificar el agua, y a unos minutos de beber los primeros tragos, nos pusimos locos perdidos. Sin saber cómo ni porqué, cada uno comenzamos a caminar sin rumbo, sin sentido, y a la mañana siguiente, desperté bastante arañado y casi muerto de agotamiento sin tener ninguna idea de dónde me encontraba, ni qué había sido de mis compañeros. Luego supe que, excepto uno que se había despeñado, todos habían vuelto a sus casas. Igual desorientados y sin tener peregrina idea de los cómos, pero estaban a salvo. “En cuanto a mí, afortunadamente en medio de la ebria locura de la noche, había partido con mi mochila y una buena dotación de latas y herramientas que me permitieron no entrar en pánico. No lejos de donde desperté corría un arroyo pequeño, pero limpio, y pude saciar mi sed y llenar mi cantimplora. “Lo que yo no sabía, es que había caminado aquella noche más de 30 kilómetros y me había adentrado en la colina del conde, ese lugar inhóspito que la gente llama “El monteconde”, ahí mismo donde, dicen, fue asesinado el Conde Aragonés. “Se cuentan muchas cosas de ese lugar, y, créame, se quedan cortos. No sé si por su altura, o por su conformación geológica, lo cierto es que casi todos los días hay niebla, y la tupida vegetación hace muy difícil la orientación. “Sí, ya sé: la brújula. Pues bien, esa es otra de las cosas extrañas de ese lugar; simplemente no funciona, como si cada piedra fuese un potente imán. “Yo caminé y caminé, siempre bajando la colina, o al menos eso creía yo, para luego darme cuenta que estaba donde había comenzado. Debo reconocer que nunca me faltó alguna presa de caza menor, y algún hilillo de agua. El agotamiento tampoco era mucho problema; en aquel tiempo yo era muy deportista, y además distribuía muy bien la jornada. “Cuando regresé por quinta o sexta vez al mismo punto de partida, fue cuando la desesperación se apoderó de mí, y suponiendo que mi vida llegaba a su término, decidí que lo mejor era acabar de una vez. “Recordé que a pocos pasos de ahí había una saliente lo bastante alta y escarpada para que nadie que se lanzara por ella podría sobrevivir. Una vez que la tuve frente a mí, a unos cuantos metros, me dispuse a correr para lanzarme al vacío. Dos cosas me lo impidieron: estúpidamente no me quité la pesada mochila, cuyo peso me venció hacia un lado, donde tropecé con algo y me fui de bruces contra unos matorrales que frenaron el que hubiera sido mi vuelo al más allá. “Bastaba con haberme rodado un poco para lograr mi propósito suicida, pero algo me llevó a investigar con qué objeto había yo tropezado. “En apariencia era una raíz, o algo así, pero al tocarlo y verlo más de cerca, su suavidad me dijo que no era tal. Pasé más de medio día escarbando, hasta que lo tuve en mis brazos. –¿El Cristo?– Preguntó Anselmo. –El mismo. “No dudé en traerlo conmigo. Fue luego de dos días de penosa caminata con la figura a cuestas, que caí en cuenta de que desde que toqué su brazo izquierdo, con él había tropezado, no volví a pensar en el suicidio. “Como dije antes, con mi cristo a cuestas logré salir de aquel laberinto y llegar, casi un mes después de iniciada la aventura, a casa. “Me buscaron, sí, pero habiendo encontrado a mi compañero en el barranco, pensaron que yo habría corrido idéntica suerte, y abandonaron la búsqueda. Nadie podría imaginar que yo hubiera llegado hasta aquel lugar, tan lejano de donde comenzó todo, así que éramos únicamente mi cristo y yo contra la suerte. “Un año después, de un árbol grande que había en el corral de la casa de mis padres, mandé hacer la cruz y puse en ella a mi cristo, al Cristo de Monteconde.” Anselmo no dijo nada. Se levantó con los ojos arrasados, profundamente conmovido con el relato, y simplemente se fundió con Genaro en un sincero abrazo. FIN