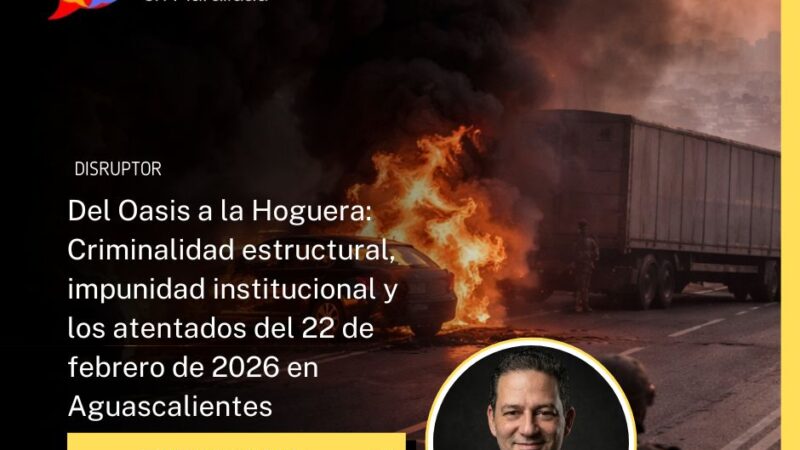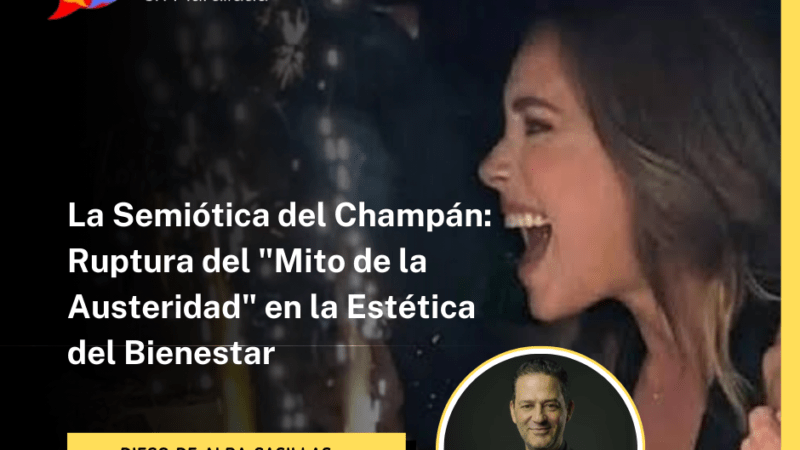El feminismo actual entre la emancipación y la caricatura ideológica respuesta a Alan Capetillo

Introducción
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, un espacio que no busca la confrontación ni la competencia, sino el encuentro de ideas. Ya que vivimos en un mundo cada vez más diverso, donde nuestras experiencias y perspectivas pueden ser tan variadas como las personas mismas, y es justamente en esa pluralidad donde radica la riqueza de nuestras sociedades.
Hoy, más que nunca, necesitamos fomentar una conversación respetuosa y constructiva que nos permita comprendernos mutuamente, sin pretender que alguna visión prevalezca sobre las demás. Este no es un debate para ver quién gana o quién pierde; es un intercambio de ideas que aspira a contribuir al entendimiento mutuo y a la construcción de un futuro común. Un futuro que exige, con urgencia, la construcción de nuevos valores que garanticen que el respeto, la diversidad, la tolerancia y la democracia no sean solo principios abstractos, sino prácticas diarias.
Vivimos en un momento histórico en el que la construcción de una sociedad más justa y equitativa no es una opción, sino una necesidad. La manera en que nos relacionamos, cómo valoramos a los demás y cómo abordamos nuestras diferencias definirá el mundo que dejaremos a las futuras generaciones. Por eso, invito a todas y todos a participar desde el respeto y la empatía, con la convicción de que sólo a través del diálogo honesto y plural podemos caminar hacia una convivencia que garantice justicia social y equidad para todos.
Es hora de repensar nuestros valores y nuestras acciones, con la mirada puesta en el nuevo milenio que tenemos por delante, un milenio que debe ser de todas y para todos. Solo en un entorno de respeto y democracia podemos construir ese mundo que soñamos, donde todas las voces sean escuchadas y ninguna quede silenciada.
Invito a cada uno de ustedes a unirse a este debate de ideas, a que nuestras diferencias se conviertan en la base de un entendimiento más profundo y transformador. Porque sólo juntos, en respeto y pluralidad, podemos construir una sociedad en la que todos tengamos un lugar y una oportunidad.
Campo y Arena: Victor Turne
El feminismo, más que un movimiento homogéneo, es un amplio grupo de transformación social compuesto por diversas corrientes de pensamiento, cada una con enfoques y objetivos específicos. Haciendo del feminismo un universo poseedor de una cinética que puede entenderse desde la idea del “movimiento social”, poseedor de diferentes signos, símbolos y significantes, que pueden ser reconstruidos y externalizados por medio de diferentes rituales.
Visto desde la teoría semiótica y antropológica, tenemos los conceptos de “campos” y “arenas”, acuñados por el antropólogo inglés Victor Turne, desglosados ampliamente en uno de los libros más influyentes en las ciencias sociales en el siglo XX: La Selva de los Símbolos, en donde Victor Turner da cuenta de diferentes procesos de construcción y reproducción de rituals y procesos simbólicos, presentando al mismo tiempo las herramientas intelectuales de análisis de “campo”, para describir y enumerar un espacio estructurado donde se configuran normas, relaciones y posiciones sociales y la arena, donde se disputan, negocian o redefinen esas relaciones y significados a través del conflicto y la cooperación. Cabe destacar que dentro del “campo” existen diversas “arenas” (ver: Juan Castaingts Teillery: Campo y Poder: Lo que está en juego en el proceso electoral).
Desde esta perspectiva, el feminismo puede ser visto como un campo social amplio que incluye múltiples corrientes, enfoques y prácticas que coexisten, interactúan y, en ocasiones, se enfrentan. Dentro de este campo, se generan diversas «arenas» de lucha discursiva y práctica, donde se discuten y redefinen las ideas sobre género, poder, igualdad y justicia social.
El “campo” del feminismo es dinámico y está en constante cambio, influido por factores históricos, económicos, culturales y tecnológicos. La interacción de los participantes se lleva a cabo en “arenas”, las cuales pueden ser múltiples como: arena académica, arena activista, arena mediática, arena institucional.
Dicho de otra forma: El campo feminista provee el contexto general donde se reconocen los diferentes actores, ideas y prácticas. Las arenas son espacios específicos donde estas ideas y actores se enfrentan, colaboran o redefinen sus objetivos. Las tensiones entre feminismos liberales, radicales, decoloniales e interseccionales pueden verse como conflictos que se desarrollan en distintas arenas del campo feminista.
Ejemplo: en la arena activista del 8 de marzo, se alinea con nociones de la “microfísica del poder” concepto desarrollado por Michel Foucault. Es en esta arena o espacio donde diferentes grupos o colectivos, que poseen parte del contexto general del campo Feminista, actuan compartiendo un objetivo basado en la igualdad de género, sin embargo estos grupos chocan entre sí, al externalizar sus diferentes agendas, estrategias y prioridades.
En la arena del 8 de marzo tenemos así que grupos como:
- Feministas Liberales pueden marchar pacíficamente buscando reformas legislativas.
- Feminismo radical: Realiza acciones directas que desafían simbólicamente el patriarcado.
- Feminismo interseccional: Resalta las voces de mujeres indígenas, racializadas o con discapacidad, visibilizando las múltiples opresiones.
Estos grupos no son los únicos, ya que la arena como espacio de conflicto, puede producir y redefinir los grupos existentes, así como establecer nuevos límites, signos, significantes y significados dentro del campo del feminismo, apareciendo nuevas estrategias y nuevos actores, que pueden desplazar o completar a los existentes.
Por ello la evolución del campo feminista es un desarrollo cinético, ya que se puede estudiar sus movimientos y sus causas, lo que nos permite hacer afirmar que el feminismo es un campo en constante transformación que responde a fuerzas sociales, políticas y económicas, que responde a fuerzas externas e internas, que atraviesa fases de aceleración y desaceleración, enfrenta resistencias y genera una energía transformadora. Procesos en los que a su vez se pueden observar las diferentes etapas de las leyes de la “termodinámica social”, lo que convierte al feminismo en un fenómeno clave para entender la evolución de las sociedades y la búsqueda de una convivencia más equitativa.
Lo anterior para poder comenzar a explicar las falacias referenciales que usa Alan Capetillo al generalizar y reducir los discursos feministas: Ver El Feminismo actual: de la emancipación a la histeria ideológica…, donde el autor exhibe dentro de su diatriba crítica una visión que percibe al feminismo contemporáneo como un “fenómeno degenerado, alejado de sus objetivos originales y convertido en un movimiento irracional y violento”. Por lo que este ensayo pretende examinar dicha crítica desde una perspectiva académica, considerando tanto sus puntos válidos como sus reduccionismos y falacias, para ofrecer un panorama más equilibrado sobre la realidad actual del feminismo.
La heterogeneidad del feminismo contemporáneo
Una crítica recurrente en contra del feminismo actual se centra en su aparente falta de coherencia y objetivos claros. Es cierto que el feminismo ha dejado de ser un movimiento monolítico y se ha diversificado en distintas corrientes o campos que interactúan de distinta forma en el campo del feminismo, como el feminismo interseccional, el feminismo radical, el feminismo marxista, el ecofeminismo, entre otros. Esta pluralidad, lejos de ser un defecto, refleja la complejidad de un mundo globalizado donde las opresiones de género se entrelazan con cuestiones de raza, clase, orientación sexual y otras categorías de desigualdad. Autoras como bell hooks y Angela Davis han señalado que la emancipación femenina debe considerar estas interseccionalidades para ser genuinamente inclusiva (hooks, 1984; Davis, 1981).
La falta de un discurso unificado no es necesariamente una señal de debilidad, sino más bien de adaptabilidad generada por las mismas reglas cinegeticas de la lucha en las arenas dentro del campo feminista. Sin embargo, esta multiplicidad también presenta el riesgo de que algunas manifestaciones del feminismo puedan distorsionar o perder consistencia teórica, especialmente cuando se trasladan a espacios o arenas como las redes sociales, donde el discurso se simplifica y se fragmenta, surgiendo trolls y haters que lejos de ayudar a esclarecer el hecho social, magnifican la diferencia convirtiendo el hecho en un espectaculo mediatico de medios de comunicación.
Umberto Eco: Apocalípticos e integrados desde la cultura abierta
Desde la perspectiva de Umberto Eco, especialmente considerando su análisis sobre la cultura de masas y la semiótica, lo anterior podría ser entendido como un fenómeno propio de la «cultura abierta» que Eco describe en Obra abierta (1962). Para Eco, la multiplicidad de interpretaciones y discursos no es un defecto, sino una característica esencial de las manifestaciones culturales complejas.
El feminismo, al no ser un bloque monolítico sino un sistema dinámico de ideas, se asemeja a la concepción de Eco sobre la interpretación abierta: un movimiento con múltiples entradas y salidas, susceptible de ser interpretado de manera diversa según el contexto social, cultural e histórico. La adaptabilidad generada por las mismas reglas cinegéticas de la lucha en las arenas dentro del campo sugiere una constante reelaboración del discurso feminista que se ajusta a las demandas y desafíos contemporáneos.
Umberto Eco desde Apocalípticos e integrados (1964), podría manifestaría sobre la violencia ejercida durante las manifestaciones del 8 de marzo (8M), que esta se trata de actos irracionales que deslegitima las demandas feministas, mientras que para otros, constituye una expresión legítima de hartazgo frente a la violencia estructural y la indiferencia institucional.
Esto nos lleva a una distinción entre dos posturas culturales antagónicas: los apocalípticos, quienes ven la cultura de masas como un fenómeno destructivo que trivializa y pervierte cualquier manifestación auténtica; y los integrados, quienes consideran que la cultura de masas puede ser positiva y un medio eficaz para la difusión de ideas y la democratización cultural. Aplicar este esquema conceptual al fenómeno del 8M permite un análisis dual que explora tanto las críticas más comunes contra la violencia en las marchas como sus posibles justificaciones simbólicas y estratégicas.
Desde la perspectiva apocalíptica, la violencia ejercida durante las manifestaciones del 8M puede entenderse como un síntoma de la degradación de un discurso feminista que, en sus orígenes, estaba mejor estructurado y con objetivos claramente definidos. Qué es lo que ocurre con Alan Capetillo. El movimiento sufragista, por ejemplo, se caracterizaba por su organización estratégica y su apelación a la igualdad legal con un enfoque racional y articulado.
En contraste, la masificación del feminismo contemporáneo —particularmente su expresión en redes sociales y medios de comunicación— tiende a trivializar su mensaje al favorecer la espectacularización de la violencia por encima del análisis ideológico. Desde esta perspectiva, la cultura de masas convierte la protesta en un producto consumible, donde los actos de vandalismo y confrontación se mediatizan y reinterpretan de manera superficial, restando seriedad a las demandas originales y reduciendo la lucha a un espectáculo.
No obstante, Umberto Eco también sugiere que la cultura de masas no necesariamente destruye las expresiones culturales, sino que puede reinterpretarlas, dotarlas de nuevos significados y difundirlas a un público más amplio. Desde esta óptica, la violencia ejercida durante el 8M puede ser entendida como un acto performativo que busca resemantizar espacios públicos tradicionalmente dominados por símbolos patriarcales o institucionales. Que ello sea una “estrategia consciente” por aquellas activistas que la practican, no quiere decir que sea correctamente recibida por los espectadores. Al contrario, la amplia mayoría, descalifica y empeora la recepción de las demandas de justicia social y equidad jurídica para las mujeres.
En este sentido, la violencia adquiere un carácter simbólico y estratégico que transforma el lenguaje simbólico en un modo expresivo disruptivo, que pretende transmitir un mensaje poderoso sobre la opresión estructural que enfrentan las mujeres. Para los integrados, esta expresión de violencia no necesariamente refleja irracionalidad o decadencia, sino un intento por comunicar un dolor colectivo que no encuentra vías efectivas de canalización dentro del discurso institucional hegemónico.
Pero nuevamente, la violencia es una estrategia de un grupo reducido de actores o mejor dicho “actrices sociales”. Al respecto Marta Lamas, académica y feminista mexicana reconocida por su trabajo teórico y activismo en torno a los derechos de las mujeres, el aborto, la equidad de género y el feminismo en general. Su perspectiva respecto al feminismo es crítica y reflexiva, considerando la diversidad de pensamientos dentro del movimiento.
Marta Lamas y el 8M
Lamas ha reflexionado sobre la relevancia del 8M (Día Internacional de la Mujer) como un día de reivindicación y lucha por los derechos de las mujeres, así como un espacio de visibilización de la desigualdad estructural. Ha señalado que estas movilizaciones deben ser entendidas en un contexto histórico y político, reconociendo que el movimiento feminista es diverso y no siempre homogéneo en sus demandas o formas de actuar.
Marta Lamas ha abordado este tema señalando que, aunque no siempre comparte esas expresiones violentas, comprende su origen como un acto de desesperación y rabia ante la indiferencia del Estado y la sociedad en general.
Lamas ha subrayado que las acciones violentas deben ser entendidas desde un enfoque estructural y no simplemente como actos aislados. Para ella, el enojo y la rabia expresados son consecuencia de un hartazgo acumulado por la violencia de género, la impunidad y la desigualdad que enfrentan no solo las mujeres.
En esta arena 8M, en la que se encuentra una pluralidad de diferentes “actrices sociales”, se observan múltiples estrategias, donde por desgracia por la dinámica social de las comunicaciones y el consumo cultural en los diferentes medios de comunicación, se privilegia el espectáculo dotado de signos, significantes y significados de violencia, que hacen exaltación de las contradicciones del mismo movimiento, lo que explica el rechazo generalizado de las masas a estos actos de violencia. Radicalizando a las reproductoras de violencia y destrucción opacando el verdadero sentido de unión del campo feminista (igualdad jurididca, equidad, justicia social, no discriminación), favoreciendo la revictimización y la perdida de apoyo social a la causa.
El problema de la emocionalidad y la validación instantánea
Regresando al texto de Alan Capetillo (El Feminismo actual: de la emancipación a la histeria ideológica…). El texto critica la emocionalidad exacerbada del feminismo contemporáneo, especialmente en su manifestación en redes sociales. Este punto tiene algo de verdad en tanto que el activismo digital se caracteriza frecuentemente por su inmediatez y su tendencia a privilegiar emociones sobre argumentos racionales. Sin embargo, esta característica no es exclusiva del feminismo, sino un fenómeno común a casi cualquier movimiento social que interactúa en el entorno digital.
Autoras como Judith Butler y Nancy Fraser han señalado que la emocionalidad es un componente esencial de la movilización social, especialmente en contextos donde la racionalidad dominante ha servido históricamente para justificar la opresión (Butler, 1990; Fraser, 2013). El hecho de que las emociones están jugando un papel importante en la protesta social no implica necesariamente la ausencia de razonamiento o análisis. Más bien, refleja la dimensión humana de las luchas sociales, donde el sentimiento de indignación y las experiencias subjetivas también son fuentes válidas de conocimiento.
Críticas al esencialismo biológico
La idea de que las mujeres tienen una propensión biológica hacia la empatía o la manipulación psicológica como mecanismos evolutivos refleja un esencialismo que ha sido ampliamente cuestionado. Estudios contemporáneos sobre género y neurociencia, como los realizados por Cordelia Fine (2010) y Gina Rippon (2019), han demostrado que las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres son mínimas y, en gran medida, influidas por la socialización.
En ese sentido, atribuir ciertos comportamientos o tendencias al género por razones biológicas carece de un fundamento sólido. Más bien, la construcción social del género juega un papel mucho más relevante en determinar comportamientos y actitudes que los factores puramente biológicos.
Al respecto el antropólogo Edward Evan Evans-Pritchard, en su libro clásico de la antropología política “Los Nuer” (1940), nos relata el caso de como un accidente biológico puede ser recalificado por el grupo social y gracias a su cultura y sus operadores lógicos de pensamiento, dotar al individuo con nuevas atribuciones sociales y roles. Es así que cuando una mujer no puede tener hijos —ya sea porque es estéril o porque no se casa—, la comunidad puede, bajo ciertas circunstancias, recalificarla socialmente como un hombre. Esto no significa que la mujer adopte completamente el rol masculino en términos biológicos o físicos, sino que se le asigna un género social que le permite realizar funciones socialmente consideradas masculinas.
Lo que muestra que el género, en la cultura Nuer, es un constructo social flexible que puede ser adaptado para resolver problemas prácticos relacionados con la descendencia y la continuidad del linaje. Este caso desafía las ideas occidentales rígidas sobre género, mostrando cómo otras sociedades pueden tener sistemas de género más fluidos y funcionales dentro de su propia lógica cultural.
En la sociedad Nuer, la descendencia y la transmisión de la herencia son fundamentales, principalmente a través de los hijos varones. Cuando una mujer no puede tener hijos —ya sea porque es estéril o porque no se casa—, la comunidad puede, bajo ciertas circunstancias, recalificarla socialmente como un hombre. Esto no significa que la mujer adopte completamente el rol masculino en términos biológicos o físicos, sino que se le asigna un género social que le permite realizar funciones socialmente consideradas masculinas.
También es curioso que los casos documentados en estas circunstancias, al cambiar de género social, sus cuerpos son transformados por efecto de la microfísica del poder ejercida sobre sus cuerpos, adquiriendo las mujeres en este cambio de rol social, atribuciones fisicas atribuidad al dismorfismo sexual que se creen esclusivo del sexo masculino, como masa muscular, y al mismo tiempo comportamiento y habitos que se creen exclusivos del hombre.
Por lo anterior las ideas psicológicas y biológicas de Alan Capetillo, encuentran contradicción en la evidencia antropológica que tanto le gusta citar.
La caricatura del feminismo y la descalificación fácil
El argumento de que el feminismo actual se ha convertido en una «caricatura fanática y violenta» refleja un sesgo que ignora la pluralidad de voces dentro del movimiento. Por ejemplo, autoras como Silvia Federici (2004) y Nancy Fraser (2009) han formulado críticas serias y fundamentadas al feminismo liberal y al capitalismo neoliberal, proponiendo alternativas que buscan conciliar la igualdad de género con la justicia social en un sentido amplio.
Si bien es cierto que algunas manifestaciones feministas pueden parecer desmedidas o incluso contraproducentes, generalizar esas conductas como características esenciales del movimiento es un error de tipo falaz. La tendencia a señalar los excesos y presentarlos como la norma forma parte de un esfuerzo por desacreditar al feminismo como un todo.
La falacia del nihilismo feminista
Finalmente, la acusación de que el feminismo actual se basa únicamente en «relatos victimistas» y rechaza la realidad objetiva se desmorona al considerar los estudios académicos que sustentan muchas de sus propuestas. Investigaciones empíricas sobre la violencia de género, la brecha salarial, la representación política y otros fenómenos demuestran que las desigualdades de género no son simples construcciones retóricas sino realidades tangibles.
Además, el feminismo académico contemporáneo ha avanzado en el uso de metodologías científicas y cualitativas que permiten un análisis profundo de estos fenómenos. Ignorar estos esfuerzos es deshonesto y revela una crítica más ideológica que analítica.
Por todo lo anterior: El feminismo contemporáneo es un movimiento complejo que, ciertamente, enfrenta desafíos internos y externos. Sin embargo, caracterizarlo como un proyecto ideológico vacío y destructivo es un reduccionismo que no reconoce su pluralidad ni su capacidad de adaptación. En lugar de rechazarlo por sus excesos, el debate debería centrarse en identificar sus aportaciones valiosas y en proponer alternativas que enriquezcan su praxis y su teoría. Y si, también los excesos y contradicciones que presentan y reproducen diferentes grupos de activistas y actrices sociales.
A fin de cuentas, un análisis riguroso del feminismo actual debe incluir tanto sus logros como sus deficiencias, para así contribuir al desarrollo de un movimiento emancipador que siga cumpliendo su función crítica y transformadora en el siglo XXI.