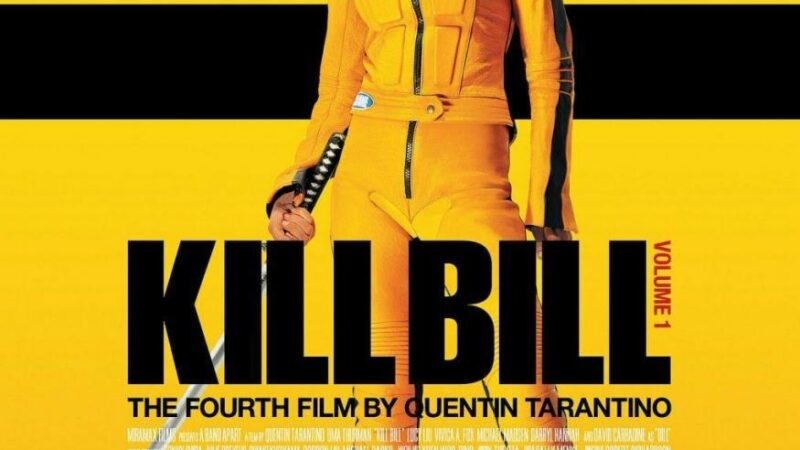“LA BALLENA” (“THE WHALE”)

Si algo distingue al director Darren Aronofsky son sus relatos sobre la miseria existencial y los personajes que en ella habitan tejiendo relatos de autodestrucción física, psicológica y vivencial donde no hay moraleja pero sí alegorías profundas y sustanciales sobre las oscuras aristas de la condición humana rebosantes de pavor, visceralidad y ciertas dosis de dramaturgia.

Pero algo sucede con “La Ballena”, película que ha cautivado a la audiencia y jurados en festivales o certámenes donde se ha presentado, porque se trata tal vez del drama más depurado y sobrio que Aronofsky ha confeccionado en toda su carrera virando su relato hacia un optimismo redentor que ninguno de sus otros filmes carga canalizando el patetismo que desborda su personaje principal hacía una detección sobre los demonios que conminan al aniquilamiento propio como lo hiciera Mike Figgis en “Adiós a Las Vegas” (1996) pero inmolando a su protagonista mediante una obesidad mórbida producto de ingesta indiscriminada de alimentos grasos en lugar de una congestión alcohólica.
Para muchos la cinta marca el regreso de Brendan Fraser al estrellato después de una vida profesional y privada turbulentas que lo arrojaron al anonimato y no es de extrañar al recordar cómo Aronofsky también resucitó la carrera del anquilosado Mickey Rourke para su filme “El Luchador” (aunque el mismo Rourke se encargaría de hundirla nuevamente al no saber elegir papeles dignos a su talento histriónico) sólo que en ésta ocasión se trata más bien de un personaje rotundo tanto en presencia corporal como emocional donde cualquier actor, la verdad sea dicha, pudo lucir igual de bien que Fraser ante la aparatosa caracterización y sus detalles psicológicos.
En éste proyecto que le tomó una década en cristalizar, Aronofsky traslada la obra de teatro escrita por Samuel D. Hunter a una cinta que recupera la naturaleza íntima y minimalista de su material fuente donde el elemento principal son los remordimientos y culpas de un hombre de 272 kilogramos llamado Charlie (Fraser), maestro en línea que se rehúsa a mostrar su rostro a la clase e incapaz de trasladarse por su propio pie, siendo asistido por una amiga enfermera llamada Liz (Hong Chau) quien se encarga de todas sus necesidades, incluyendo conseguirle sus alimentos cargados de colesterol que significan la renuncia a proseguir de Charlie en una vida que no lo comprende, pues él se ha abandonado a la comida después de la trágica muerte de su gran amor –un alumno llamado Alan- y su reciente necesidad por conectarse con su hija adolescente Ellie (Sadie Sink), hija de un matrimonio previo que se truncó cuando Charlie reveló su homosexualidad, entablando un quid pro quo con la chica escribiéndole sus ensayos para reestablecer su mediocre estado académico en la prepa local a cambio de que lo visite, cosa que no le cae nada bien a la agresiva, alharaquienta y majadera joven.
A la ecuación se suma un muchacho llamado Thomas (Ty Simpkins) que predica el Evangelio según una secta llamada “Nueva Vida” con el fin de arrimar a Charlie a Dios. Todas esas perspectivas sirven tanto para que el espectador dimensione las pretensiones humanistas y de caracteres que ambiciona Aronofsky como un microcosmos mundano donde la religión, la academia y la familia se conjuntan en un ambiente gris y emocionalmente desolado como para mostrar que el quebranto espiritual y sentimental de Charlie puede dar cabida a su redención a través de ellos, ya sea aceptando la actividad kerigmática de Thomas, los duros pero necesarios consejos de Liz o la posibilidad de que Ellie lo acepte como padre a pesar de su abandono (una escena donde él y ella discuten sobre una composición que Ellie realizara siendo niña sobre “Moby Dick” que resulta nodal por sus implicaciones alegóricas y metafóricas en el contexto de la historia es particularmente conmovedora).
La desintegración de Charlie como humano para darle cabida a su naturaleza simbólica se trabaja con astucia y mesura, y Brendan Fraser logra perderse en la identidad de su personaje aunque sí considero que éste prevalece más por obra y gracia de la caracterización que por un genuino esfuerzo actoral de su intérprete. “La Ballena” logra desgarrar, conmover e incitar pensamientos reflexivos como Darren Aronofsky siempre ha procurado en el total de su opus, con todo y un final que se me antoja algo chapucero pero que indudablemente dejará a la audiencia muy satisfecha y en un charco de lágrimas.