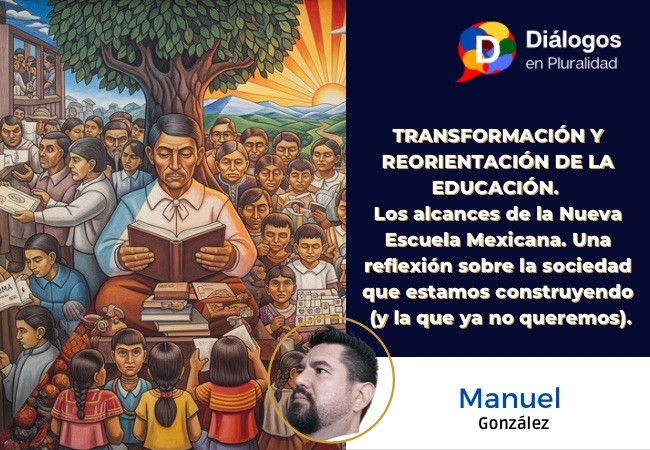Respecto de las mentiras de legitimidad y el desprestigio de la elección del poder judicial

La transición hacia un Poder Judicial electo democráticamente enfrenta desafíos estructurales. Nacer duele y nacer a la vida democrática duele más. El gran esfuerzo derivado del cambio en las condiciones de los órganos del Estado Mexicano que están pariendo al nuevo Poder Judicial por la vía democrática, implica un atrevimiento magnánimo en todos sentidos y direcciones del poder.
Este arresto o dificultad institucional no debe confundirse con los cuestionamientos al proceso que han realizado algunos sectores políticos críticos de la reforma judicial, utilizando cualquier tribuna, palestra pública o medio de comunicación concesionado. Su dolor manifiesto es la hipócrita pretensión de la derecha de camuflajear la pérdida de sus privilegios, obtenidos de un Poder Judicial corrupto, ineficaz y a modo, otorgado a personas que toda la vida han disfrutado de canonjías, muy por encima de cualquier trabajador del estado, no se diga del obrero común.
¿Y por qué decimos que es hipócrita? Pues muy fácil. Los mismos actores vinculados al antiguo sistema judicial ahora se postularon como candidatos y son los mismos que, anteriormente, sostuvieron un movimiento para detener la reforma al Poder Judicial y, en los peores casos, no sólo serán candidatos, sino que, por su respaldo desde los poderes ejecutivo y legislativo locales, obtendrán cargos; diluyendo la necesidad de ser votados. Esto evidencia posibles conflictos de interés tejidos, a todas luces, desde las principales entidades controladas aún por la oposición, para salvaguarda de sus privilegios desde lo local, a pesar de la reforma.
Dado que su interés no está en proporcionar justicia al pueblo de México, sino continuar sirviéndose, como históricamente lo han hecho, de los beneficios del puesto para sí y sus familias; desfachatados, llamaron al abstencionismo general y a participar en una marcha en contra del voto popular el primero de junio. Ahora erigidos en críticos del proceso electoral, desacreditan el nuevo escenario, la jornada y toda acción, argumentando falta de transparencia.
Estos actos de continuo mimetismo político pretenden, además, construir una narrativa engañosa que tiene por objetivo enmascarar su continuidad histórica como privilegiados, girando 180 grados el discurso anti 4T, para ponerlo a modo, cada vez que se ocupa. Ahora, aprovechando las dificultades propias del nacimiento histórico del nuevo poder judicial, para presentarlo como un total fracaso. Explico:
Desde el planteamiento hecho por López Obrador, preveíamos algunos de los riesgos de la elección judicial que transitaban por la aprobación de la reforma, dificultades supervinientes al avanzar las etapas del proceso, la jornada electoral, el procesamiento de la información derivada del conteo de los votos de los electores y, finalmente la narrativa de lo que se comunicó para el entendimiento social del nuevo evento electoral.
Tampoco el INE pudo darle una correcta dimensión a la comunicación para entender la elección. Centrándose en el desafío técnico de organizar el proceso y darlo a conocer, obvió el entendimiento de lo que se elige. Por eso una de las dificultades que recibió mayor atención fue el esquema de boletas. Su diseño con múltiples candidatos y números, si bien, fue correcto, resultó compleja al electorado, dificultando la agilidad y comprensión del voto; evidenciando, consecuentemente, la falta del entendimiento previo de la estructura de autoridad y territorial del poder judicial, pero, además, adicionando, imprevisiblemente, la limitación humana de recordar y retener, en un momento determinado, tantos nombres y números, asociados con los respectivos cargos; conjugado con el vacío legal de si el elector podía auxiliarse de acordeones en la votación dadas estas condiciones.
Considerando las restricciones difundidas por el INE y la ambigüedad reglamentaria para difundir los perfiles de candidatos y candidatas, a contra sentido del interés ciudadano para que la gente pudiera identificar elementos esenciales que los aproximasen a su preferencia, se propició una innecesaria necesidad de algunos para figurar como alejados, no afiliados o desligados de partidos políticos o de una postura política; aunado a la falta de pericia de otros que despreciaron iniciativas populares y de medios alternativos para difundir su imagen, condicionando y dificultando a personas electoras, la posibilidad de construir un juicio claro y objetivo de las características y motivos que impulsarían su voto. Lo anterior, sin considerar el volumen de información a analizar, la disponibilidad de tiempo individual para hacerlo o la accesibilidad digital a los datos.
Igualmente, la ciudadanía organizada, a través de OSC´s y en particular, los partidos políticos, aun respetando las restricciones oficiales, fueron completamente incapaces de transmitir el entendimiento previo necesario para comprender la elección, informar masivamente con claridad, motivar la curiosidad ciudadana para indagar y preferir; incluso, de armar un justificado acuerdo nacional, a manera de propuesta, que mostrase a las y los candidatos que, por su trayectoria, destacaban por su compromiso social y su desempeño profesional para brindar justicia sin condición ninguna a los ciudadanos. Un argumento masificador de la preferencia basado en la trascendencia histórica del momento, inmune a la contaminación de cualquier pretensión opositora de abaratamiento, como el acarreo, el contubernio o la imposición.
El resultado fue que, en la mayoría de las entidades, no se propició, en este momento inicial, el apoyo ciudadano masificado a las candidaturas que ayudarían a consolidar de manera profunda el cambio en el Poder Judicial. El papel protagónico de la izquierda en algunas entidades disminuyó a testimonial para organizar a la ciudadanía y detonar el voto masivo que se requería en estos momentos. Fue de bisoños pensar que la organización de un tercio de los fragmentos que componen el poder del Estado Mexicano, tenía que estar divorciado de las actividades de los partidos políticos, si la finalidad de éstos es organizar a la sociedad entorno a un proyecto “político” y los procesos necesarios para su implementación en el Estado como “gobierno”. Aunque legalmente aún no hay precisiones y sí más restricciones al respecto, dado que la constitución en su artículo 96 excluye a los partidos del proselitismo en la elección judicial, fallaron al interés público en su función enteramente orientativa. Probablemente, algunos “dirigentes” se inundaron de su propia mezquindad al pensar que la derecha les heredará el poder, a cambio de la promesa de cuidarles las espaldas. Por la razón que fuere, en ninguna de las 32 entidades federativas, hubo un consenso. Consenso no obligado, pero estratégico para el interés ciudadano.
En síntesis, propiciar la discusión era vital para fortalecer el proceso. “Callar bocas”, decían las abuelas. Informar y orientar a la gente. Los más avispados actores de la 4T realizaron actividades al respecto. Sin embargo, según el MOLEC 2023 del INEGI, el hábito de lectura en México es bajo (3.4 libros/año) y a la baja, lo que significaba un reto enorme informar masivamente sobre candidaturas judiciales. Elaborar una propuesta colectiva era pedagógicamente necesario para lograrlo y, además, masificar el voto. No se diga si pensamos en el acceso a internet para la difusión remota de perfiles y su cantidad. Apostar sólo por el autodidactismo ciudadano, para que cada quien construyera una fórmula completa para votar 10 o más boletas, en nuestra aún incipiente democracia, era tirarle a no ganar o jugar un albur muy costoso. Algo así como dejar a la parturienta sola (reiterando el metafórico nacimiento judicial). Había sí o sí que discutir, pero terminar en una propuesta concreta y luego, masificarla. Con las variantes que se quieran, pero propuesta.
El colmo de colmos, en medio de tantas dificultades y retos por vencer, casos como el de Aguascalientes, en donde el proceso de elección no es más que una pantomima, dado que las candidaturas para cargos locales, se diseñaron desde el Ejecutivo estatal; sin más opciones para votar a otros que no fueran los amigos o personeros de la titular y aprobados desde el legislativo, de mayoría panista, dio al traste con el espíritu y sentido democrático. Literalmente se imposibilitó elegir entre un número mayor de candidatos que de cargos. Ni el tribunal electoral local fue capaz de respaldar ningún recurso de protección de derechos ante tal aberración.
Configurada la ecuación electoral con todos estos elementos resulta evidente la imposibilidad de comparar este ejercicio electoral, con el del Ejecutivo o del Legislativo; pero, además, por la particularidad del elemento más usado para el denuesto. Dicho por la presidenta del INE se espera que el nivel de votación supere los 13 millones de votos, poco más del 13% del electorado. Si miramos de inmediato el groso de los 100 millones de personas que integran la Lista Nominal, parecen pocos participantes, pero nadie se detiene a pensar que, por ejemplo, las elecciones presidenciales han tenido que transitar por 19 procesos electorales para llegar a los niveles actuales de participación. Insisto. Son fenómenos electorales diferentes.
Sin embargo, descontextualizándola y enfatizando la contraparte, la oposición creyó encontrar la clave de su hipocresía en el abstencionismo; jactándose de la necesidad de regresar al pasado, a un Poder Judicial a modo para el poder económico y los privilegiados.
Si le hacemos caso a quienes hoy dan la “nota periodística” del 88% de abstención en la elección de jueces y magistrados y tomamos como referencia la última elección del Ejecutivo Federal en México, en la que triunfó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta de la República, reconoceremos que en esa elección participó “apenas” el 61% de ciudadanos mexicanos con derecho a voto de los cerca de 100 millones posibles. Es decir, poco más de 60 millones de personas de los cuales, casi 2 de cada 3, prefirieron a la doctora Claudia. Ese alto volumen de participación, no visto antes en elecciones libres en México, ni tampoco ese nivel de preferencia hacia un candidato, se debió, como evento individual, no sólo a la alta expectativa por la continuidad del Gobierno del expresidente López Obrador, sino por el triunfo de una campaña comunicacional y política uniforme, clara y bien construida; con alianzas partidarias que se consolidaron en la coalición electoral que, a su vez, permitió que los ciudadanos tuvieran, desde un principio, una idea suficientemente racional de cuál era la oferta política de la candidata y sus elementos diferenciales frente a los otros dos candidatos de la derecha.
Siguiendo esta línea de análisis, la participación en la elección del Poder Judicial es absoluta y radicalmente distinta al escenario electoral del ejecutivo, incluso opuesta. Si pensamos en el tema comunicacional y de difusión, a parte de la multiplicidad de candidaturas para cada cargo, menos de una decena de candidatos y candidatas fueron conocidos a nivel nacional y, por otro lado, en lo local, muy difícilmente lograron permear la simpatía o racionalidad del electorado, considerando lo limitado de la difusión al no poder realizar una campaña. No se diga si bajo las argucias del poder ejecutivo estatal iban sí o sí a quedar electos. En esos casos el silencio fue su mayor estandarte.
Si a la posibilidad de participar le añadimos, en la lógica democrática del proceso de elección judicial, que el número de candidatos tendría que ser mayor al de cargos por elegir, la atomización del voto superviniente resulta un fenómeno perfectamente consecuente y entendible, derivado de las condiciones materiales y objetivas de las estructuras gubernamentales a elegir sobre las que descansa el proceso y, particularmente, la jornada electoral. En síntesis, las personas tenían muchos cargos que elegir de entre un número mayor de candidatos que, por las limitantes materiales para la difusión de su postulación, les resultaban prácticamente desconocidos; lo que, además, propició la dificultad de enfrentar las diferentes boletas electorales estando físicamente en la mampara, al tener que marcar, al menos, en lo federal, 37 números, en 6 boletas, luego de asociarlos con sus nombres y cargos. Algo muy distinto del único nombre que hay que marcar o asociar para elegir al Poder Ejecutivo.
Descalificando y apoyados en el abstencionismo, los opositores al nuevo poder judicial pretenden invisibilizar todas estas complicaciones materiales que nos obligan a entender las diferencias entre una elección y otra. Pero como explicamos, el argumento de la legitimidad inversamente proporcional al abstencionismo, que, a su vez, se soporta en el número de votos es totalmente erróneo e inválido. Cambiando el sentido de su discurso de hace un año, ahora, los opositores ratifican lo que nosotros siempre pensamos: La presidenta de México con 36 millones de votos detrás en una elección de 61 millones, puede hacer lo que sea gracias al respaldo popular. Sin embargo, la pregunta con “jiribilla”, neceando igualar un tipo de elección con otra es: ¿Qué nivel de legitimidad podrá tener un juez o magistrado es sus decisiones futuras luego de provenir de una elección que no llegue al 20% de participación? Es decir, ¿Qué significará que quien decide sobre el futuro y la vida o pertenencias de las personas sólo lo respalde menos del 10%? Responder a esto sin diferenciar, es análogamente, descalificar a un niño que acaba de aprender a caminar por no superar en velocidad a un corredor adulto con 19 carreras de experiencia.
Pero no sólo es descalificar por legitimidad, también en los cuestionamientos subyace la descalificación por la validez. Analizando, en México, ni la Constitución Política, ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que establecen para las elecciones del poder ejecutivo, fijan un umbral mínimo de votos. Es decir, el candidato que obtiene la mayoría relativa (más votos que cualquier otro), es declarado ganador, sin requerir un porcentaje mínimo de participación (simplemente, 50% de los que votan + 1). Tampoco se fija un mínimo de votación en el caso del legislativo. Los 300 diputados uninominales se asignan, según el candidato con más votos en su distrito, sin importar el porcentaje obtenido y, para senadores de mayoría relativa, en cada entidad federativa, las dos primeras senadurías se asignan al partido con más votos, y la tercera al partido en segundo lugar. No se requiere un porcentaje mínimo. El único caso que refiere un mínimo de aceptación, más no de participación, es la cuota para Diputados de Representación Proporcional, refiriéndonos al umbral del 3%, donde los partidos deben obtener, al menos, ese porcentaje de la votación nacional válida para acceder a diputados de representación proporcional. Igualmente, basado en la preferencia, se regula el límite para evitar la sobrerrepresentación, que impide que cualquier partido pueda tener más diputados de los que corresponden a su porcentaje de votación + 8 puntos. Sin embargo, en ninguno de los casos la elección es inválida por una baja participación. Ergo, la validez de la elección se determina por el correcto desarrollo del proceso electoral, no por porcentajes de votación. Esta misma condición, léase la validez, sin importar el volumen de participación, prevaleció en la reforma constitucional para elegir al poder judicial.
Retomando el concepto de legitimidad, como parte de la desinformación, lanzan preguntas como ¿Qué no es más legítimo un juez designado por el ejecutivo (como era antes) qué un electo en este proceso “amañado”? La respuesta es un rotundo no. Lo válido o legal, no lo hace necesariamente legítimo. Para atajar los sofismas opositores, habría que preguntar ¿No qué no se ocupa legitimidad para juzgar? En ese sentido la respuesta es sí. Sin embargo, como hemos analizado, en este momento de nacimiento, la legitimidad de los jueces y magistrados será emerger del proceso electoral, “aiga sido como aiga sido”, no el número de votos obtenido.
Entendamos. Ni legal, ni lógicamente, podemos establecer una métrica de participación de este nuevo fenómeno electoral para validarlo. Aún y cuando la participación resultante sea menor que cualquier expectativa ideal, deseable o similar a otro proceso. Establecer una escala y una medida del nivel de participación ciudadana en la elección judicial, obliga a observar, al menos, 2 eventos iguales para desentrañar su comportamiento a lo largo del tiempo, el desarrollo de sus características y los factores que endógenos y exógenos que, probablemente, le afectan en particular. No podemos hablar de más o menos participación, siendo el primer evento de su tipo. Comparar la participación de una elección de otro tipo y en otro momento, tampoco nos dice nada respecto del proceso actual, salvo que son distintas. Escamotearle legitimidad al proceso forzando la comparación es construir una mentira para desacreditar la erección del nuevo poder y, de paso, justificar la prevalencia de los privilegios del viejo status quo.
Quienes hoy quieren comparar peras con manzanas y hacernos creer que lo cualitativo del proceso sólo se explica desde lo cuantitativo, tomando 2 eventos electorales distintos, para, sobre de eso, apuntalar la “legitimidad”, más que una explicación, pretenden tergiversar la realidad para crear una narrativa que se enfoca en favorecer sus intereses. Prueba simple y directa de ello es, nuevamente, el cambio de sentido en 180 grados en su discurso de hace un año, ahora, menospreciando el total de votos de la elección judicial, cuando hace un año, los representantes de la coalición de derecha, con 16.5 millones de votos, juraban que podían cambiar el sentido de la votación presidencial. Ni se diga el alarde triunfalista del panismo porque obtuvo 9.64 millones. De los “priyistas”, mejor ni hablamos.
Lo que se quiere ocultar a toda costa es un elemento toral no electoral de la reforma, consecuencia del proceso y ligado a la posibilidad de elegir. Sí. El desmantelamiento del antiguo poder judicial, conlleva un componente de clase.
Por años, la justicia estuvo reservada para quienes podían pagarla o pertenecían al grupo que controlaba su administración. En el nuevo esquema de elección de jueces y magistrados subyace la posibilidad de que sean electas personas con desarraigo en la clase pudiente o desvinculadas de los grupos de poder interno que acabaron con la eficiencia y funcionalidad de ese poder. Por otro lado, la popularización de la decisión mediante el voto, exige del electorado un compromiso mucho mayor de vincularse y conocer de fondo aquellas cosas, valores o circunstancias, que deberían ponderarse desde lo individual, para acudir a una elección consciente, libre y, sobre todo, responsable de un juzgador. Así tendría que ser la elección de cualquiera que detente poder público.
A imposibilitar esto le apostó la derecha. A que la gente se abstenga de participar. Entre menos votantes, existe mayor posibilidad de que algunos “amigos” se acompañen de estructuras; sean gubernamentales, partidistas o de otra índole, para ganar con una ínfima cantidad de votos, pero, suficiente como para darles un lugar.
Inmunizarse a esa intención antidemocrática implicaba para el ciudadano responsable, informarse para elegir con antelación y, el día de la jornada llevar, en su cabeza(si le era posible) o escrita, la lista de números o candidatos por los cuales habría de votar. Por practicidad, en una elección de tantos cargos, lo mejor era escoger antes y sólo repetir la selección estando en la mampara. No porque “los hayan puesto” o “estén designados previamente”. Sino porque en un ejercicio serio de politización y elección de un tercio del poder del Estado, bien vale, como ciudadano, hacerse de las herramientas mínimas necesarias para poder manifestar correctamente nuestra decisión soberana. ¿Ahora entiendes las diferencias y la mentira detrás de las afirmaciones de desprestigio y denuesto del proceso?
Habrá que ver en el futuro inmediato como recomponen actores, partidos e instituciones, las imprecisiones y se perfecciona la elección facilitándole las cosas al electorado. Sea como fuere, en la historia de México está a punto de iniciar un largo periodo de transición de un Poder Judicial marcado por décadas de privilegios y corrupción que, afortunadamente, está por concluir; erigiéndose un nuevo poder que potencialmente tiene altas posibilidades de ser distinto, susceptible de ser perfeccionado en su dinámica y elección, pero, sobre todo, lleno de la expectativa ciudadana de servirle a ella, al pueblo; como dice la constitución, otorgando justicia pronta y expedita.